

|
Fidelia y el instante feliz |
|
Un cuento de Claudio Ferrari |
1 / 2
El barrio de Florida todavía hoy sigue siendo un barrio tranquilo.
Alrededor de 1950 era una zona de casas bajas, con pequeños jardines a la entrada y muchos árboles de naranjo salvaje en las veredas. Nunca nadie supo explicar con precisión por qué las naranjas de esos árboles no podían comerse; lo cierto es que estaba prohibido simplemente porque la determinación de todos sentenció que hacían mal, y como tampoco podían usarse para hacer jugo o dulce, al madurar caían al suelo sembrando la calle de pelotitas anaranjadas que nosotros, con dudoso criterio poético y en absoluta exaltación, pateábamos jugando cientos de partidos simultáneos, con goles por millares y donde cada uno de los seis ganaba del modo que en se le antojara. La única que no nos reprochaba que destrozáramos las naranjas enchastrando la cuadra era Fidelia, que nos miraba desde su balcón riendo a más no poder. Mucho después, cuando conocimos el mar, supimos que sus carcajadas tenían la sonoridad suave de la marea serena, invitando a más. Por aquellos años aún había cierto respeto por el misterio y de ninguna manera era posible ni existía la intención de averiguar cuándo y cómo había llegado Fidelia al barrio y mucho menos cuántos años tenía. En todo caso Fidelia estaba en su balcón desde siempre y el recuerdo de su rostro arrugado y de su cabello blanco no tiene antecedentes; es verdad que la memoria transforma lo que hemos vivido, pero acerca del pasado es la única prueba real que tenemos por experiencia propia. Así, Fidelia, arrugada y canosa, sonreía la mayoría de las veces y reía las otras de un modo tan natural que ninguna sospecha era necesaria.
Para seis niños, amigos de toda la vida, que pasaban la mayoría de su tiempo libre en la vereda, una inundación podía transformarse en una aventura irremplazable. Cada invierno la tormenta de Santa Rosa era benéfica y puntual dándole al barrio las características de un océano que a fuerza de resignación también los mayores habían terminado por aceptar con alegría. Cada tormenta de Santa Rosa era esperada con la ansiedad de quien al otro día se va a un campamento. Nosotros, que nada sabíamos del arte de navegar, sin embargo ejercíamos el preembarco y acumulábamos maderas, gomas de autos, sogas, y aspirábamos ilusionados a que algún padre nos enseñara a hacer correctamente un bote; nuestros padres fracasaron en sus distintos intentos y todos argumentaron excusas muy parecidas: se habían criado en ese barrio y no en el vecino Olivos, donde, de haber nacido allí, seguramente por la cercanía del río hubiesen podido incursionar en la marinería. Pero la nuestra no era una inundación provocada por el desborde del río de la Plata; era apenas el resultado de la estrechez de los desagües. De todas maneras la ausencia de un bote no nos disminuía. El rito era cumplido año a año con la intensidad del festejo de un gol en que todos hubiéramos intervenido en la jugada. Pero ese año, el noveno de nuestras vidas, sucedió lo inesperado, justamente aquello que por inconcebible nos dejó las ganas paralizadas y el alma seca: no llovió. La desazón de todos los vecinos fue grande pero rápidamente superada, en cambio la nuestra fue tristeza creciente a medida en que pasaban los días y el sol suave del invierno salía cada mañana como salen las brujas burlonas en noches de luna llena. Decididamente no podíamos aceptar que ese año no iba a haber tormenta de Santa Rosa ni inundación y entonces los días de siempre, antes felices, se nos hicieron largos, vacíos, y nosotros los vivíamos inútiles, con nuestras maderas, gomas y sogas, sin poder navegar. Hasta que Fidelia decidió que eso no podía ser.
Grombowitz, en su búsqueda del instante perfecto, le comentó a Ricardo Molinari una tarde en que ambos caminaban de bar en bar hasta dar con un tipo de licor Polaco que no abundaba en Buenos Aires, que toda vida tiene su momento sublime, una especie de instancia superior que se encajaba sin aviso previo, contundentemente o no, en los vulgares días de la existencia.
Molinari creyó reconocer ese instante perfecto en un crepúsculo de su juventud, frente a las costas noruegas; Grombowitz por su parte aún lo ansiaba, con la incierta pesadumbre de ignorar si su instante ya le habría sido otorgado y él no había sido capaz de advertirlo. Nosotros seis, esto lo ratificamos los cinco muchos años después, supimos una de las maneras de la perfección en nuestras vidas en el instante preciso en que, sentados al sol debajo del balcón de Fidelia, sentimos el agua fría, como una catarata, cayendo sobre nuestras cabezas.
Agotar todo el agua de un tanque común puede parecer un abuso. Sin embargo ninguno de los vecinos que compartían el tanque con Fidelia protestó cuando la vieron arrojando el agua desde su balcón a través de seis mangueras inteligentemente distribuidas, dos regaderas de chapa, baldes varios y hasta cacerolas de uso doméstico. A nosotros, todavía lo ignorábamos, la inmensa tristeza nos había preparado para la inminencia de la felicidad. Hoy coincidimos en que la desdicha extrema predispone siempre para que la posible felicidad que la suceda se disfrute más intensamente, sin necesidad de realizar preguntas que la dicha no puede contestar: es sólo dicha y sorpresa. Por eso esa tarde, en el colmo de la pena, cuando comenzamos a mojarnos, la plenitud fue apenas un suceso sobre el que no pudimos reflexionar, naturalmente sorprendidos: la tormenta estalló de golpe, decisiva, inmediata, como un milagro que Santa Rosa, con la cara de Fidelia, se empeñaba en confirmar, haciendo tronar sus carcajadas y moviendo de un lado a otro las mangueras, corriendo agitada a buscar más baldes llenos del agua del tanque. Los vecinos acudieron presurosos de sus casas a la vereda, y dudando apenas lo que tarda el viento en llegar, se juntaron con nosotros seis para jugar y aclamar la lluvia de Fidelia. Hasta don Pedro, el carpintero, que siempre protestaba por todo y también protestaba contra la Municipalidad por la escasez de agua y contra los vecinos porque la consumían en exceso, exclamó eufórico que sería lindo que los tanques de agua contuvieran más de mil litros para extender la lluvia los días en que Santa Rosa no ofrecía su tormenta. Cuando el agua comenzó a acabarse la calle brillaba y el sol parecía una naranja que no había caído de ningún árbol. El ánimo de todos se hizo sereno y el silencio fue la voluntad de homenajearlo. Los vecinos, lentamente, comenzaron a irse a sus casas, y nosotros seis nos quedamos bajo el balcón de Fidelia, mirando para arriba, viéndola sonreír.
Cuando fui un hombre me enamoré de una joven uruguaya y no pudiendo evitar la necesidad de asimilarme a las mujeres que amo traté de conocer algo de la historia del Uruguay, de su geografía, de sus costumbres y de su gente. Así supe que Montevideo en invierno es tan triste y cálida como una biblioteca de barrio, tan propia como para comprender la dignidad, tan hogareña como una casa hecha de laberintos cuyo recorrido nos sigue sorprendiendo en la misma medida en que nos es absolutamente familiar. Daniel también me enseñó que había un escritor Uruguayo que se llamaba Eduardo Galeano, y yo que ya lo conocía, supe que además de aquellas míticas "Venas Abiertas de Latinoamérica" había escrito otros libros, todos entrañables y todos tan necesarios como para no concebir que pudieran no haberse escrito. Uno de esos libros se lo dedicó al fútbol, y yo, que sin el fútbol no sería quien soy, se lo agradeceré eternamente. Dice Galeano de si mismo: "Soy un mendigo del buen fútbol.", en una frase que ilumina y define una de las mejores maneras de ser un hombre que conozco.
Treinta años antes nosotros aún no éramos mendigos de buen fútbol ni sabíamos que eso era posible. Practicábamos el fútbol, dirigidos por don Pedro, a quien no puede no reconocércele verdadera vocación pero también un permanente mal humor. Ya se sabe, la vocación no siempre coincide con lo mejor que sabemos hacer. Don Pedro era un eximio carpintero, capaz de darle a una silla el valor del reposo, pero dirigiendo un equipo carecía de paciencia y constancia. Su virtud, la única posible, él lo decía, era intentar ganar, sólo ganar. De modo que el equipo de nosotros seis practicaba el fútbol sin jugarlo. Esto, en principio, no estaba mal visto dado que todos nuestros rivales hacían lo mismo apasionadamente. El fútbol era una gran parte de todo lo que sucedía en nuestras vidas y era inconcebible que un niño no le dedicara su pasión y la mayoría de su tiempo. La semana estaba invertida y comenzaba los domingos cuando oíamos fervientemente por la radio los partidos de la Primera Divisional A, sabiendo de memoria las formaciones de nuestros cuadros y también la lista de suplentes; continuaba de lunes a viernes en que discutíamos los resultados y las posiciones en el Campeonato Nacional mientras nos entrenábamos o jugábamos picados en el potrero de la esquina de la Parroquia; y se coronaba los sábados, el día más importante de la semana, cuando nos enfrentábamos ante nuestros rivales en cotejos definitivos, donde el honor se rendía o se exaltaba de acuerdo al desenlace.
Nuestro equipo no tenía nombre. Por diferencia de criterios, por ausencia de líder o por exceso, por inseguridad o por demasiada obediencia a don Pedro que afirmaba que un equipo no merece un nombre hasta no haber ganado por lo menos diez partidos seguidos, la cuestión es que andábamos jugando contra rivales llamados "Los Invencibles" o "Gloria a Munro", huérfanos de identidad. Eramos simplemente el equipo de don Pedro. Por eso también don Pedro, hasta que no ganáramos diez partidos seguidos, no nos permitía tener una camiseta permanente y que nos distinguiera. Salíamos a la cancha a veces con remeras o chombas blancas, a veces cada uno con la que tuviera, y otras, por ejemplo las tardes de mucho frío con buzo y las de mucho calor sin nada. La formación habitual que ordenaba el entrenador, sin duda la única posible dado que ninguno de nosotros seis sabía jugar en otro puesto, era así: Juan, hincha de San Lorenzo, era el arquero: alto, seguro, con personalidad, espectacular en sus vuelos a veces innecesariamente espectaculares, confiable pero excesivamente charlatán en su afán por mantener el orden del equipo, imposibilitado para callarse durante todo el partido, característica que provocaba la susceptibilidad de los demás y discusiones inevitables que nos enfrentaban más a nosotros con nosotros mismos que con los rivales. Jorge, fanático de Boca Juniors, era uno de los dos defensores, un último hombre preciso, cazador nato, buen muro de contención, no muy cordial para marcar contrarios debido a su dificultad para controlar las patadas. Cierta tendencia suya a la gordura le quitaban fuerzas para animarse a ir al ataque y su afición por las golosinas lo ponían ansioso, desvirtuando sus valores, ante la imposibilidad de comer mientras jugaba. Hugo, loco por Independiente porque según él su abuelo había sido socio fundador del club y en una plaqueta que alguna vez iríamos a ver figuraba su apellido, era el otro defensor, generoso para prodigarse y ser siempre el auxilio del resto, certero en su intuición, gran cabeceador y brillante en la ejecución de tiros libres y penales. Inquieto por naturaleza tanto como para ponernos nerviosos a los demás, tenía un estado físico excelente que le daban energía para dos partidos en uno, siendo a menudo absolutamente ineficiente para dosificarla en un ir y venir incesante por toda la cancha, destacándose tanto por la aparición sorpresiva y como por un exceso de vitalidad con la que superaba con creces la velocidad del wing, no pudiendo frenar hasta pasados varios metros los límites de la cancha, mientras el delantero adversario quedaba solo frente al arco para marcarnos el gol irremediable. Darío, a quien era imposible imaginar que debajo de lo que llevase no tuviera puesta la camiseta del River Plate, era un mediocampista que había establecido desde siempre un pacto endiablado con la pelota: literalmente sus diabluras dibujaban ochos infinitos, cruces imposibles, paisajes de una geometría perfecta que solamente el atrevimiento puede generar y ante los cuales más de una vez los nueve restantes jugadores de la cancha quedábamos detenidos, mirando absortos la belleza, pidiendo más, hasta que sin explicación ni aviso ni motivo Darío dejaba de jugar, sin irse de la cancha, pero ido, triste, brumoso, olvidado de quien era, como un mago sorprendente que de pronto perdiera su varita y sin poderes fuera solo una sombra, incapaz de volver a ser él mismo, irrecuperable, por lo menos hasta el próximo partido, donde otra vez pactaría con la pelota para luego, otra vez, misteriosamente, romper el pacto. Por último Miguel, simpatizante del Racing Club, era un delantero nato, exacto, cauto, ubicado en el lugar estricto en que el gol por venir le pedía que estuviese, efectivo, simple, pero sin otra posibilidad que su sabiduría para convertir, nulo para toda otra actividad, inoperante si se trataba de luchar un partido en el medio campo o bajar a defender o acompañar una jugada desde su origen, impasible ante nuestros gritos o los de don Pedro exigiéndole colaboración y esfuerzo para el conjunto. Erramos en definitiva, un equipo que solo deseaba ganar y siempre perdía; con virtudes, inhabilitados para aprovecharlas, y sometidos a la sentencia de estimarnos plenos de defectos, como una fe a la inversa, que descree de si.
sigue F
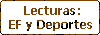
revista digital · Año 5 · N° 19 | Buenos Aires, marzo 2000
© 1997/2000 Derechos reservados